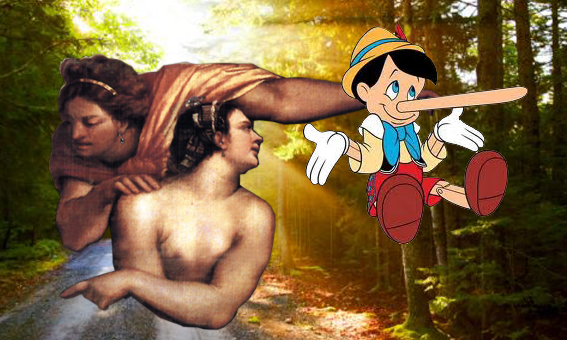Esta es una historia que sucedió muy lejos, en la Antártida, un sitio muy peculiar, porque hay tanto hielo, que cubre cordilleras montañosas tan altas como los Alpes, aunque solo las cumbres sobresalen.
Allí vivía una colonia de grandes pingüinos, los emperadores. Había unos 25.000 en aquella barriada, que se conocían de haber recorrido los mismos caminos durante más de un invierno, aunque cada uno era cada uno, y eran muy celosos de su pequeño espacio y de su familia. Se solían hacer compañía transitando la ruta hacia la comida y organizando la crianza de las nuevas generaciones. La Antártida es un lugar en el que tienes que darte prisa para criar a tus hijos si quieres que sobrevivan, y además tiene que ser en verano para que no se congelen antes de nacer. Por eso hay que tener todo muy bien sincronizado con el paso de las estaciones si quieres llegar a poder contar historias como esta.
Cada mamá puso su huevo en el momento convenido, y encargó al papá la difícil misión de mantenerlo calentito durante cuatro meses para que naciera el pingüinitín. Ellas habían hecho su parte y no se iban de vacaciones, sino que tenían que recorrer 180 km de hielo para llegar al mar, alimentarse, engordar y recoger alimento que tenían que traer a sus crías recién nacidas cuatro meses después una vez recorridos los 180 km de vuelta.
La papeleta del padre tampoco era moco de pavo. Le tocaba el turno de guardia de noche (y es que en la Antártida no se hace de día cada día, sino que se hace de día cada varios meses) a una temperatura exterior de 70 grados bajo cero (¡brrr, qué frío!). Así que, con la luz apagada y mucho empeño, los papás acogieron a su huevo en una bolsa que los mantenía 80 grados por encima de la temperatura externa.
Continue reading →