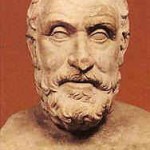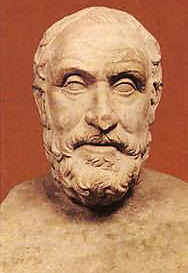Recientemente, mientras iba por la carretera, adelanté a un ciclista perfectamente uniformado. Me llamó la atención su vestimenta especialmente preparada para protegerle de las inclemencias del tiempo y de las incomodidades de la marcha en bicicleta. Pero también su colorido y sus distintivos de pertenencia a un determinado club deportivo. Me imaginaba a este ciclista en el momento de vestirse su uniforme y su preparación mental y especial disposición para la práctica de este duro deporte. Veía cómo esta persona poco a poco dejaba su ropa de calle y se cubría con la vestimenta que le distingue como ciclista. Cierto es que como dice el refrán el hábito no hace al monje, pero no cabe duda de que cuando uno se pone la ropa para la práctica de un deporte, desde ese mismo momento uno empieza a representar un papel, a distinguirse entre los demás y a exigirse a uno mismo para estar a la altura de lo que esa ropa representa.
De igual manera, me imaginaba a los integrantes de un equipo de fútbol como los que hemos visto hace pocas semanas en esa especie de rito en el que dejan de ser personas corrientes vestidos con ropa de calle para vestirse con unos colores con los que tantos cientos de miles de seguidores se identifican. O el rito del momento en el que un torero se viste esa ropa tradicional para el acto de enfrentarse ante la muerte en un ruedo, rito que algunos realizan por última vez. O también, por qué no, me imaginaba el momento en el que tantos miles, millones de trabajadores se ponen un uniforme que les distingue e identifica con una empresa, con un proyecto, con un trabajo. De alguna manera es también un rito que marca un acto de identificación y representación de una imagen grupal, de un conjunto de hombres.
Al pensar así me pregunté: ¿y cuál es el uniforme que distingue al filósofo?, ¿cuál es la vestimenta que el filósofo se pone cuando ejerce de lo que es? No, no es la toga de griegos o romanos, ni la túnica de lino de los egipcios o el hábito de franciscanos o benedictinos en el Medievo cristiano. Incluso tampoco es ese jersey de cuello alto con que asociamos a los pensadores marxistas de los años 60.
La verdadera vestimenta del filósofo es lo que le distingue como hombre, lo que le hace ser un continuo buscador, un amante necesitado de la sabiduría. Un eterno buscador inconformista pero lleno de alegría cuando sabe que está en el buen camino. Y si no es así, con la valentía de reconocer el error y rápidamente, con alegría, volver a ponerse de nuevo en camino.