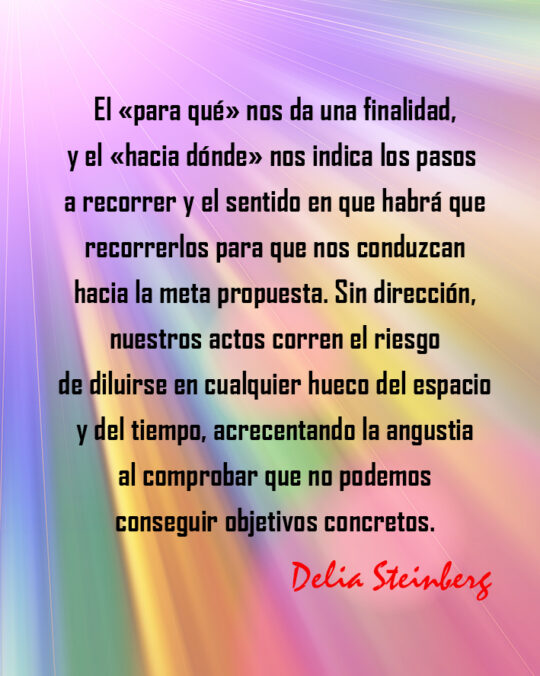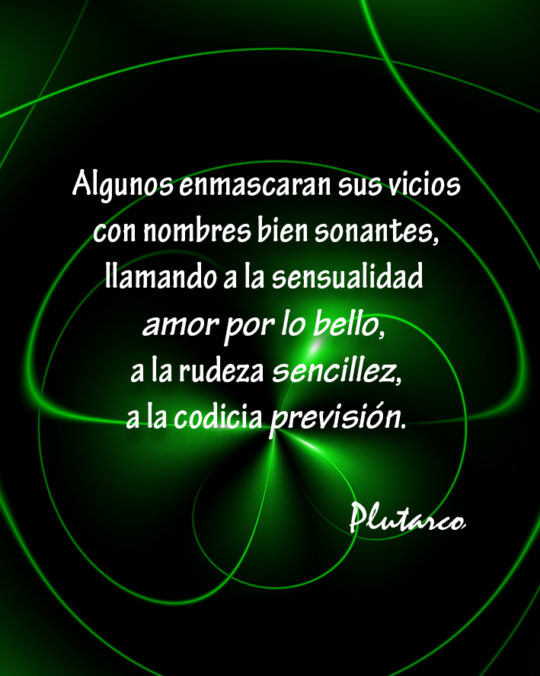Dos pinceladas, es todo lo que necesito. No me des demasiados detalles, no me describas exhaustivamente al personaje, deja que mi imaginación rellene los huecos que dejó tu relato. Ese mechón que cae melancólico sobre la frente me permite ver a ese joven pensador que es tu protagonista. Deja que sea mío también, permíteme adueñarme de tu creación, yo solo soy un lector, pero un lector activo.
Pero sí, detente en los pequeños detalles que pintan el paisaje de tu historia, como esa rosa antigua de llamativos pétalos pero que solo son cuatro, o la exuberante rosa aterciopelada de apretada y perfumada corola.
Escribe tu historia, pero déjame que yo, al leerla, la haga mía; la construiremos juntos y, probablemente, tu joven pensador y el mío tendrán diferentes rostros en nuestra imaginación pero su alma, el alma de tu personaje, será también mía.