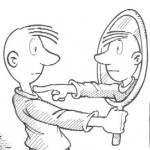Bueno, en mi opinión, lo que expones tiene sus verdades, sus medias verdades y sus mentiras.
Bueno, en mi opinión, lo que expones tiene sus verdades, sus medias verdades y sus mentiras.
Vamos a ver: en primer lugar, nuestro cerebro tiene millones y millones de neuronas, lo que pasa es que usamos tres o cuatro. Las conexiones entre neuronas, que son las que generan cosas nuevas, son siempre las habituales, y de esta manera siempre solemos reaccionar de la misma manera a los estímulos. Esto es automatismo, principal enemigo de la conciencia y de la libertad.
Si fuéramos poco a poco usándolas todas y encontrando nuevas conexiones entre ellas aparte de las habituales y conocidas, nuestro cerebro aumentaría su rendimiento. Para decirlo de otra forma, el cerebro puede trabajar al 1% de su capacidad, y no nos pasaría nada anormal, ya que, de hecho, la gente vulgar es lo que usa normalmente. Pero, con el desarrollo de nuevos retos y nuevas experiencias, si el ser humano busca nuevas vías continuamente, aumenta su capacidad y su potencia, o más bien, no es que aumente, sino que lo usamos más. Es lo mismo que disponer de un fórmula uno e ir por la carretera a 50 km/ hora. Por supuesto, el motor del fórmula 1 puede ir a 300 km/ hora y va tan pancho, pero necesita un buen conductor para ello, un conductor que se atreva a darle potencia, y que necesite dársela o quiera dársela, y además, que sepa controlar esa potencia.
De hecho, me parece que la enfermedad del alzheimer, de la que, lógicamente, no se conocen las causas, y quizá nunca se conocerán, no es una enfermedad del cerebro, sino su atrofia por falta de uso. Si siempre llevas al fórmula uno en segunda, a 50 km/hora, al final te lo cargarás, porque no se construyó para eso. Prueba a no mover nunca el brazo derecho y verás como el día que quieras moverlo no te obedecerá. Y si cuando lo usabas eras capaz de hacer bolillos, ya no podrás hacerlo por falta de habilidad.
Así como hay ignorantes o idiotas que nunca usan el cerebro, o que lo usan solo para una exclusiva función, en la que son «expertos», y son inútiles para todo lo demás, hay también personas que tratan constantemente de encontrar mejores soluciones a los retos, con los que siempre están buscando vías nuevas ante situaciones conocidas. Estos nunca tendrán alzheimer. Ya sabes que Mozart estaba agonizando, pero hasta el último aliento dictaba su última obra, su misa de réquiem. Y Beethoven lo mismo. En la cama, postrado, inválido, agotado, enfermo, y con enormes dolores, estaba escribiendo uno de sus últimos geniales cuartetos.
Continue reading →