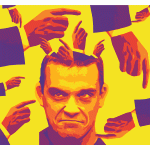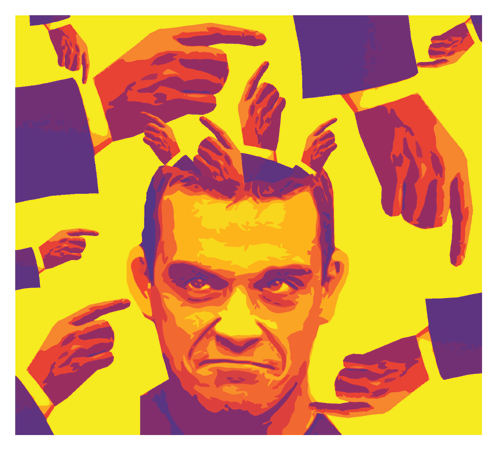Tengo un viejo amigo con el que, como con todos los viejos amigos, he pasado muchas horas juntos, muchas alegrías e infinitas decepciones, interminables conversaciones y monólogos. Pocas veces solemos estar de acuerdo, de ahí las broncas que hemos tenido y tendremos; él me dice lo equivocados que están todos, que soy a veces demasiado pusilánime y no me hago valer, y claro, por ahí él va y suelta, por mi boca, alguna de sus frases sarcásticas que dejan a todos helados, a todos menos a mí, que se me suben los colores. Entonces lo miro enfadado y le pregunto: ¿y qué has conseguido con eso? ¿Sentirte más listo que nadie? ¡Pues fíjate que ha sido al precio de humillarles inútilmente! Él se da cuenta de su egoísmo, no sin cierta resistencia (tiene su orgullo) y acaba por darme la razón.
Pero él es como es, y como dice la genial canción de Serrat “Cada loco con su tema”. Por ello me visita de vez en cuando y siempre logra meter baza, no puede evitarlo, aunque últimamente ha mejorado mucho sus modales y sus intervenciones suelen ser divertidas y moderadas. Y cuando preveo que se va a ir de la lengua por algo que le hace enfadar, le pido que antes me lo diga al oído; yo le escucho con paciencia, pues suele tener sus buenas razones. Entonces sopeso rápidamente el efecto que pueden causar sus palabras y la utilidad de las mismas antes de “traducirlas”, aunque puedo equivocarme, claro.
Esta interacción entre mi amigo Sarcasmo y yo ha dado muchas, divertidas, y muy buenas veladas de conversación sobre los más variados temas, lo cual me ha granjeado cierta fama de polémico. No digo que no, y seguramente el título de mi sección “filosofía contracorriente” es también fruto de esta rica interacción.
Gracias, amigo mío, tu agudeza espolea mi imaginación y descubre las incoherencias, pero ya sabes lo que siempre te digo… ¡No te pases!