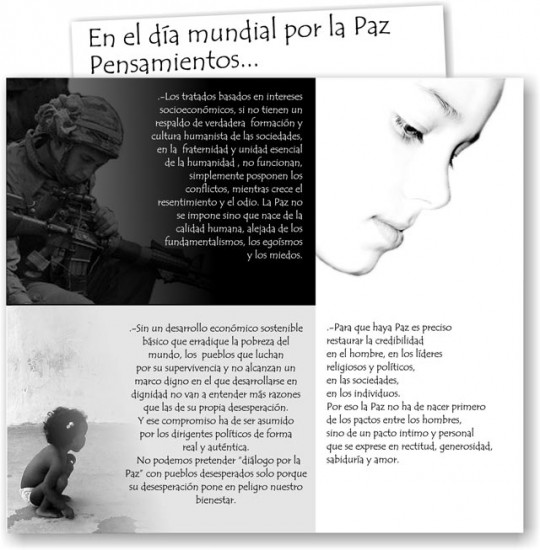Ya sé que algunos pensarán: “ya está Tachen hablando otra vez de baloncesto”, pero en realidad espero seguir refiriéndome a filosofía cotidiana. Cuando el equipo español ganó el Campeonato del Mundo de Baloncesto, aproveché para hablar del trabajo en equipo. En esta ocasión, con el buen resultado en el Campeonato Europeo, y a propósito del lema con el que se calificó a la selección española, hablaré sobre lo que nos une y lo que nos diferencia.
El éxito de la selección española ha estado basado de nuevo en la unión y sacrificio de las individualidades de los componentes de este equipo. Símbolo de ello (¡ay, la importancia de los símbolos en este mundo que parece tan materialista!, pero esto puede ser objeto de otro blog) es esa eÑe que ha aparecido en banderas y camisetas, en lemas (somos la eÑe o eñemanía) y acrónimos (ÑBA).
Hasta ahora habíamos pensado que la eÑe es lo que nos diferenciaba de los demás, al modo en que los griegos querían diferenciarse de los bárbaros por medio de su lengua, su escritura o su cultura. Sólo Alejandro tuvo el sueño de poder unir Oriente y Occidente, sueño que duró hasta su muerte. Los romanos, desde la época de Augusto, heredaron este sueño: lo importante no era dividir, sino integrar, hacer ciudadanos romanos a todos los conquistados, para así hacer más grande a Roma.
Pero la eÑe ha conseguido unir a jugadores y aficionados, de distintas partes de España, de distintos clubs, todos animando a un mismo equipo. Un mal heredado del excesivo afán analítico del racionalismo de la época actual es el interés por clasificar todo basándose en las diferencias. Y aunque puede ser un método útil para las cosas materiales, es nefasto para los hombres. En Europa sabemos algo de esto, porque en los últimos treinta años solo se buscan las diferencias para hacer un nuevo país, una nueva comunidad, algo distinto. Lengua, raza, religión, cultura, todo sirve para marcar que somos distintos y, por lo tanto, necesitamos separarnos de los demás.
Olvidamos que por encima de todas las diferencias, lo importante es lo que nos une. Dicho en palabras de Saint Exupéry: Continue reading →