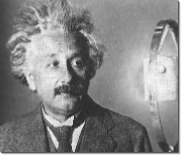A decir de Rainer Maria Rilke, este es el tema más difícil. Por eso aconsejaba en su “Cartas a un joven poeta” que mejor no tocarlo hasta alcanzar “cierta madurez”. Y en realidad, no voy a decir nada nuevo que no haya dicho él en alguno de sus poemas o escritos. Y es complicado, porque en el hombre convergen fuerzas de distinta índole, ideas preconcebidas heredadas de la cultura que complican una libre visión de lo que es el amor y todo lo que conlleva. Sin embargo, trataré de decir algo en el corto espacio de un blog; por algo es mi tema favorito y hace tiempo que leo y reflexiono sobre ello.
Más allá de la tetosterona que condiciona al hombre especialmente cuando es joven, y más allá también de la inseguridad en la mujer, que también la condiciona, nos encontramos con un fenómeno maravilloso llamado amor. En realidad, está ligado al concepto de filosofía, pues etimológicamente significa amor a la sabiduría. Y en mi opinión, por ahí andan los tiros aunque nos cueste creerlo; nos enamoramos de la sabiduría que encontramos en el otro, a veces bajo la forma de un cuerpo o unos ojos bonitos, otras en la actitud generosa, tierna o valiente que muestra, y otras en las ideas que expresa y defiende. Para los griegos Belleza, Justicia y Sabiduría eran una misma cosa.
Los problemas vendrían a la hora de vivir el amor, pues sin darnos cuenta mezclamos algo maravilloso que casi no es de este mundo, con las necesidades, prejuicios y limitaciones propias de la existencia. Creemos que poseyendo a una persona con esas cualidades hacemos nuestras sus bellezas, sin darnos cuenta de que eso es una ilusión. Nadie puede poseer a nadie, de ahí la sensación de vacío que muchas veces nos queda. El enamorado que sabe todo esto ama las cualidades de la persona amada, y la ayuda a que las desarrolle, y compartiendo con ella las suyas propias, ambos crecen. Y como el mismo Rilke decía, llegará un día en que podremos amar la Belleza sin necesidad de intermediarios. Pero mientras llega ese día… bendito sea el amor que nos hace tan grandes, bendito sea.